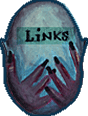Aunque Hortensia siempre fue hija, sólo más tarde fue una hija de puta. Pobrecita; desde el comienzo estuvo cagada… la flaca tuvo tanta mala leche que nació en el seno de un matrimonio extremadamente católico: sus dos padres eran simplemente (complicadamente) unos jodidos cuadrados.
De chica, Hortensia no tenía permitido hacer otra cosa que tejer y leer la Biblia. “De casa a la escuela y de la escuela a casa”, le decía su madre. Por supuesto, la cantidad de amigas que la pobre Horte pudo conseguir en esos años no fue mucha. Nunca una muñeca, un chisme o un comentario sobre un programa de radio o televisión… ¡y ni a palos el último sencillo de Salvatore Adamo! Es decir: nada que aportar a una ronda de muchachitas. Y ninguna ronda de muchachitas que quisiera, tampoco, a la pobre Hortensia.
Desde jardín de cuatro hasta quinto año de la secundaria su única amiga fue una vecina: Betty. Y esto gracias a que Betty sabía cómo venía la mano con los viejos de Hortensia. “La culpa no es del pollo sino del horno”, le explicaron muy sintéticamente sus padres. Bastante meritorio, para una pre-púber, entender que no todo el mundo es como quiere ser, sino que la más de las veces se es como se puede. De todos modos, y a pesar de esa comprensión, la amistad entre estas dos purretas medía 350 metros y duraba unos veinte minutos[1]…
-
Anales de la Inquisición personal padecida por Hortensia Rodríguez a manos de sus padres, don Atilio y doña Elisa Rodríguez:
De bebé, antes de que la diagnosticaran epiléptica, le creyeron poseída por Satán: las bestias pretendían practicar un exorcismo a la criatura; por suerte el cura al que consultaron no era tan boludo como para meterse en un delirio tan groso. Lástima que el pobre murió al año siguiente, siendo su lugar en la diócesis ocupado por el padre Brunet, cuyas aspiraciones arcangélicas tendrían algún peso sobre Hortensia años más tarde.
A los tres años, por haberse metido una manito adentro de la bombachita, consideraron a Hortensia una pajera; es decir, una pecadora. Solución: dejarla arrodillada, con las rodillas al descubierto, por supuesto, sobre arroz hasta que cayera dormida por el agotamiento producido por la falta de comida, el llanto continuo y una vituperación del estilo: “¡Enferma, pecadora! ¿Por qué Dios nos castigó con vos? ¡Sí, eso sos: un castigo divino! Una prueba de fe… ¡Castigo, castigo! ¡Castigo, castigo!”.
A los ocho, como regalo de cumpleaños, recibió su propio disciplinario para que se administrara los castigos que ella sabía se merecía cuando sus padres no estaban disponibles para infligírselos o, simplemente, cuando supiese que la vergüenza del pecado cometido era tan grande como para no poder confesarlo sin una autoflagelación preliminar que le diera el coraje para peticionar el verdadero castigo.
A los nueve, con la primera Comunión, le regalaron cuatro días de ayuno total para purificar el cuerpo que iba a recibir por primera vez al cuerpo transustanciado de Jesucristo. Casi hospitalizan a la nena cuando tomó el horrible vino patero que le ofrecieron con la hostia. Por miedo y “respeto” aguantó y tragó su vómito ocho veces hasta que terminó la misa, luego salió corriendo por un costado de la iglesia hasta la calle y, finalmente, expulsó el vómito. Acto seguido se desmayó. Al recuperar la consciencia no logró encontrar a sus padres: estaban más preocupados en excusarse con Brunet por el incorregible comportamiento de su hija que por ella en sí.
Finalmente, y para abreviar horrores, a los quince años, cuando le vino por primera vez (casi como Carrie, de Stephen King), le dijeron que esa era la forma que tenía Dios, a través de su cuerpo, de advertirle que si un hombre la tocaba antes del matrimonio, ella se desangraría hasta morir. Hortensia juró castidad hasta la muerte para no arriesgarse a que el sacramento marital no pasase por el bureau teológico y ella cayera en la volteada sin comerla ni beberla. De pedo no se hizo monja de encierro. Igualmente, ¿para qué iba a hacerlo si ella ya estaba encerrada por la influencia de sus padres?
-
A los treinta años Hortensia conoció al que sería su futuro esposo: el Dr. Héctor Giménez, médico gerontólogo. El atendía a su madre, doña Elisa, la cual, a pesar (de Hortensia, sobre todo) de que sobrevivió a don Atilio unos tres años, estaba hecha una piltrafa demenciada.
Una de las tres únicas cosas buenas que hizo Giménez por Hortensia fue avalar una teoría que ella cultivaba desde pequeña: su madre, finalmente, había sido declarada clínicamente loca. Un sello con matrícula da otro tipo de textura a la realidad: las verdades parecen más verdaderas. Pero no fue casualidad que este hombre atendiera a doña Elisa; encajárselo fue una de las últimas hijadeputeses que el padre Brunet le hizo a Hortensia antes de morir (asesinado por la organista de la iglesia).[2] Cuestión… la pobre Hortensia, que había sido sumisa a sus padres toda su vida, ahora que parecía que iba a tener un respiro, era recapturada por las garras de este otro sádico salido de las entrañas de la medicina.
En cuanto murió doña Elisa, el Dr. Giménez y Hortensia se casaron. Podría argumentarse que estando todos los previos dictadores muertos ya nadie podía obligar a Hortensia a hacer lo que ella no quería hacer. Pero, y este es el verdadero problema, ella no sabía qué es lo que no quería. Verán, cuando toda tu vida eligen por vos, la voluntad, que es como un músculo, se te atrofia, y después llegás a un punto en el que no sabés si querés un saco de tres o cuatro botones, y rogás que algún vendedor te acose para quedar salvado de elegir mediante la imposición del consejo, la moda y el falso elogio.
Al ser desvirgada en la noche de su matrimonio, Hortensia pensó que instantáneamente iba a explotar: como Johnny Depp en la primera de Freddy Krueger, que queda todo licuado en el techo de su habitación. Por suerte, parece que San Pedro había recibido la papeleta de su casorio y nadie se desangró. Además, aprovechando la espaciosa casa que le quedó a Hortensia, Giménez se mudó con ella, abandonando finalmente el nido paterno en el cual aun vivía (teniendo treinta y cuatro años). Héctor, aunque menos que Hortensia, también había sido signado por un matrimonio ultraconservador y ultracatólico; pero su profesión lo había curtido distinto: le daba un poder al que Hortensia jamás tuvo acceso. Con ese poder, el forro mantuvo a Hortensia comiendo de la palma de su mano. Literalmente. “Es hora de tu alpiste, mi petirrojo”, le decía el Dr. Y si ella no iba piando y dando saltitos cuando la llamaba, él la fajaba y la encerraba en una jaula enorme en el sótano insonorizado que hizo construir en la casa con ese único y sádico fin.
-
Los Giménez tuvieron una nena a los dos años de casarse (esta fue la segunda cosa buena que el Dr. hizo por Hortensia): la llamaron María de las Mercedes. Quienes la conocieron y no la llamaban “boluda” o “pelotuda”, le decían “Mecha”/”Mechi”/”Mechita”, como es costumbre.
Des-afortunadamente, el Dr. Giménez murió en un accidente automovilístico al año de haber nacido la chiquita (esta, como el avispado lector habrá sabido anticipar, fue la tercera y última cosa buena que este hombre hizo por su mujer), dejándole a Hortensia una suma de dinero nada desestimable, que se volvió cuantiosa cuando los padres del difunto doctorcito también estiraron la pata. Siendo Héctor su único hijo y Mecha su única nieta, ésta heredó de sus abuelos casas, terrenos, campos, etc. De todos modos, estos viejos vivieron bastante tiempo tras la muerte de su querido hijito; casi hasta que Mecha había cumplido sus dulces dieciséis. Así, pudieron ejercer su influencia psicológica, religiosa, económica y moral sobre “la viuda del ‘nene’ y su pobre hijita.”
Des-afortunadamente, el Dr. Giménez murió en un accidente automovilístico al año de haber nacido la chiquita (esta, como el avispado lector habrá sabido anticipar, fue la tercera y última cosa buena que este hombre hizo por su mujer), dejándole a Hortensia una suma de dinero nada desestimable, que se volvió cuantiosa cuando los padres del difunto doctorcito también estiraron la pata. Siendo Héctor su único hijo y Mecha su única nieta, ésta heredó de sus abuelos casas, terrenos, campos, etc. De todos modos, estos viejos vivieron bastante tiempo tras la muerte de su querido hijito; casi hasta que Mecha había cumplido sus dulces dieciséis. Así, pudieron ejercer su influencia psicológica, religiosa, económica y moral sobre “la viuda del ‘nene’ y su pobre hijita.”
¡Pobre Hortensia! De mal en peor… Y encima ahora tenía a Mechi, que emprendía el mismo camino que ella: una vida de vejaciones multidisciplinarias socialmente aceptables de las que no había escapatoria.
Finalmente, aunque quizá demasiado tarde, después de cuarenta y ocho años de represión constante, Hortensia había sido liberada. Ni madre, ni padre, ni esposo, ni suegros… De ahora en más serían solamente ella y su hija: “nadie, nunca, nos va a volver a meter un dedo en el culo”, le dijo Hortensia a su hija mientras cerraban el mausoleo de los viejos Giménez.
Sin embargo, y verdaderamente me apena decirlo, Hortensia ya estaba cagada pa’ siempre. Había sido un volcán durmiente y en ese momento, por fin, podía hacer erupción.
Sin embargo, y verdaderamente me apena decirlo, Hortensia ya estaba cagada pa’ siempre. Había sido un volcán durmiente y en ese momento, por fin, podía hacer erupción.
¡CATACLISMO!
¡DEBACLE!
¡CORRAN, CORRAN QUE SE VIENE!
¡DEBACLE!
¡CORRAN, CORRAN QUE SE VIENE!
Hortensia Rodríguez, viuda de Giménez, que siempre había sido tomada como punto por todos los hijos de puta que entraban en su radio de percepción, ahora podía tomar el látigo existencial e infligirle un profundo daño a otro ser humano: lástima que la única persona que le quedaba en el mundo era Mechita, su hija. Pero bueno, era lo que había; y no por quererla iba a dejar pasar esta oportunidad de proyectar algo de su infelicidad. Eterna víctima, Hortensia iba a torturar a su hija hasta que ésta se la agarrase con ella de vuelta, y así, hasta que cada una fuese castigada por la otra sin ninguna razón… a menos que valga como tal el puro delirio patológico-ancestral de vieja chota que está en los rincones del corazón de toda madre[3].
-
—¡Sean Connery! ¡Decime que sos Sean Connery!
—¡Pero, mamá!
—¡Cógeme James! ¡Cógeme! ¡DALE, hija de putaaaaaaaa!
—¡Pero, mamá!
—¡La reputa que te parió, Mercedes! (¡O sea, YO!) ¡Ya me ataste, ya tenés el vergón ese enganchado, ya me escupiste las tetas! ¡Ahora me cogés bien cogida por el orto porque si no cuando me desates te hago tragar aceite de castor y vaselina hasta que cagues un pulmón! ¡FOOOORRRRRRAAAAA!
—Sí, mamá…
—¡Pero, mamá!
—¡Cógeme James! ¡Cógeme! ¡DALE, hija de putaaaaaaaa!
—¡Pero, mamá!
—¡La reputa que te parió, Mercedes! (¡O sea, YO!) ¡Ya me ataste, ya tenés el vergón ese enganchado, ya me escupiste las tetas! ¡Ahora me cogés bien cogida por el orto porque si no cuando me desates te hago tragar aceite de castor y vaselina hasta que cagues un pulmón! ¡FOOOORRRRRRAAAAA!
—Sí, mamá…
Y Mecha dale que dale por el ojete a la madre. Dun dun dun. La piba lloró las primeras cien veces. Y sí… obvio. ¿Cómo no hacerlo? Pero después algo se rompió (además del culo de Hortensia, claro). Algo adentro de cada una de las partes involucradas.
Hortensia, como toda la vida había sido sodomizada por su entorno, cuando se encontró en la posición de sádica ella misma, tuvo que retorcer todo hasta que fuese a la vez víctima y victimaria. (Algo para que tengan en cuenta: la masoquista es más poderosa que la sádica; sin aquella, ésta no sería nadie.) Pero Mercedes, la inocente Mercedes, no tenía esa suerte mixta: ella era pura víctima; víctima de una madre que continuaba una tradición de mierda.
—¡Puta de mierda! –Le gritaba Hortensia, envejecida, a su triste hija.
—¿Qué hice ahora, mamá?
—¡No me cogés, puta! ¡PUTA BOLUDA!
—Pero, mamá, hoy es jueves y todavía es de día. Siempre hacemos eso los martes y los sábados. Y siempre hay que esperar a que anochezca. Eso me lo dijiste vos.
—¿Qué hice ahora, mamá?
—¡No me cogés, puta! ¡PUTA BOLUDA!
—Pero, mamá, hoy es jueves y todavía es de día. Siempre hacemos eso los martes y los sábados. Y siempre hay que esperar a que anochezca. Eso me lo dijiste vos.
Mecha ya tenía casi cuarenta y dos. Hortensia setenta y cuatro: infeliz y vieja, calco desfasado de su madre, finalmente también enloqueció… quizás desde siempre lo fue haciendo…
—¡David Duchonvy! —Gemía Hortensia— ¡Quiero que me gaaaaarrrrrche bien cogida David Duchovny! Decime que sos Mulder, puta. ¡Neeeeeegra! ¡Daaaaaaaaaaaaleeeeee! ¡Conchuda!
Sacando un vibrador luminoso con forma de delfín rojo de una canasta floreada que estaba al lado del sillón del living, Mercedes arremetió contra su madre, tumbándola, al grito de:
—¡Tomáaaaaaa, Scullyyyyyy! ¡Puta, putaputaputaputaputaputaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAHHHHH!
—¡Tomáaaaaaa, Scullyyyyyy! ¡Puta, putaputaputaputaputaputaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAHHHHH!
A pesar de todo lo retorcido de esto, sus cuerpos producían orgasmos. Pura inercia. Pura física, fricción. Frotamiento. Los de Hortensia eran sumamente violentos; es que, recién con su hija tuvo el primero de su vida (y todos los otros también). Claro, el consolador con el que Mecha la ensartaba era de 40 cm de largo x 16 de circunferencia. Siempre por el culo. Siempre, hasta que alguna de las dos se desmayara por agotamiento. Después, cualquiera de las dos, sabiendo que estaba a salvo de la mirada escrutadora de la otra, lloraba mientras desarmaba la escena.
-
A los ochentaiún años, y con el culo deformado, Hortensia por fin se murió. A pesar del alivio que sintió cuando finalmente sucedió esto, Mecha ya estaba grande, frígida y dañada como para encontrar a alguien que la sacara del negrísimo abismo en el que la habían arrojado. Un descenso al Maelström, pero en la vida real.
Un día, algún tiempo después de que había muerto su madre, Mechi apareció asesinada en su living. La encontraron de casualidad, porque empezó a apestar a la cuadra.
Algunos vecinos se enteraron de rebote que hubo rastros de una tortura y violación post-mortem. Se ve que la pobre Mecha estaba tan rota en vida que sólo muerta podía ofrecerle algo a alguien…
Algunos vecinos se enteraron de rebote que hubo rastros de una tortura y violación post-mortem. Se ve que la pobre Mecha estaba tan rota en vida que sólo muerta podía ofrecerle algo a alguien…
[1] Esas cifras las obtenemos de la siguiente manera:
Cantidad de cuadras que separaban la cuadra de sus casas de la escuela = 5
Cada cuadra mide 100m; entonces: 5 x 100m = 500 m.
Más 10m de excedentes de esquinas y bocacalles por cuadra: 500m +50 aprox. = 550 aprox.
Menos la media cuadra inicial, ida y vuelta, del recorrido para evitar que los padres de Hortensia le dijeran de cosas como “no te juntes con esa bataclana que no hace más que cotorrear con sus amiguitas atorrantas vestidas todas como prostitutas en la puerta del club”: 550 m – 100 m = 450 m.
Menos la media cuadra inmediatamente anterior a la escuela, también ida y vuelta, para que las intolerantes amigas de Betty no le dijeran otra vez cosas como: “¿qué hacías con esa pelotuda, Betty?” “¿En serio habla? Siempre está con esa cara de boluda santurrona, ¡me pone frenética!”, etc.: 450 m – 100m = 350m.
Y después calculamos la caminata con charla a casi dos minutos por cuadra: nueve minutos de ida y nueve de vuelta… (la juventud tiene un ritmo loco.)
[2] Cuenta la leyenda que Brunet se encontraba con la mina casi a diario en su habitación, hasta que a ésta se le “llenó la cocina de humo” y el tipo la quiso hacer desaparecer. Parece que la mina lo primerió: ¡bien hecho! Por supuesto, para el rebaño del viejo padre Brunet, el cura murió de un horrible y casual accidente de intoxicación, en el que se fumó el contenido de un Raid mata-cucarachas enterito mientras estaba encerrado en un confesionario. El poder de la fe (y de una diócesis) hace milagros.
[3] ¿Ven? Lai Chú, el Monstruo, tiene razón: las madres siempre le ganan a sus hijas. O te hacen mierda y quedás hecha una piltrafa por la vía directa, o te llevan a que te hagas mierda vos solita, por la vía indirecta. En el caso de doña Elisa, la madre de Hortensia, hubo un doble triunfo: no solo destrozó directamente y sin tapujos la vida de su hija, sino que, encima, llegó hasta su nieta, a la que ni siquiera conoció, por la vía indirecta. (Cf. Sí, soy mala poeta pero…, La hija de Kheops y Manual sadomasoporno: ex tractat)