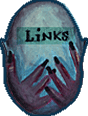1
¿Por qué volver a entrar?
Pero no me puedo ir… Pero no me quiero ir.
…
Entré.
Llego a la mesa en donde está. Le digo que nos vamos.
Llego a la mesa en donde está. Le digo que nos vamos.
Hago una seña cualquiera en el aire para que el mozo me venga cobrar; mientras, miro los pocillos de café —están vacíos. Conozco el lugar; tengo preparada la plata justa en la mano, sin propina, para evitar más espera.
…
Salimos al frío de la calle. Enciendo otro cigarrillo.
Ella también.
Ella también.
2
Hacemos fila para comprar las entradas. Nos mantenemos en silencio.
Por un momento me olvido del nombre de la película que propuse ver. No es realmente importante; el cine es chico y sólo proyecta una película a la vez; alcanza con saber el horario de la función.
…
En el pasillo de la sala, medio a oscuras, ella me mira con indecisión. Me dirijo hacia el primer par de asientos desocupados que veo en las filas del fondo.
Cuando se va acercando la hora de empezar la función, la sala se llena y la fila donde nos sentamos se termina de ocupar. A mi derecha se sentó una mina con un abrigo rojo; a la izquierda de Ana un tipo flaco y barbudo que aparenta tener unos cincuenta y pico
3
¿Cuánto hará que empezó la película? Ya no la miro. No exactamente, al menos.
La miro, sí, pero ¿cómo y qué miro?
Si al menos entendiese el idioma que hablan los actores podría pedirle auxilio a mis oídos; pero ni siquiera estoy seguro de qué idioma es.
Miro, escucho: nada. Nada de eso parece calmar la agitación que siento nacer en mí.
…
Creo que ya vi esto alguna vez. Ahora —como quizás antes también; ni siquiera eso sé— no entiendo nada.
No importa.
No importa.
…
No entender me parece lo más honesto y fácil del mundo.
No entender me parece lo más honesto y fácil del mundo.
¿Por qué debería entender, no digo todo, sino siquiera algo —de lo que pasa en la pantalla?
…
Ana se remueve en su butaca. Finalmente apoya su cabeza sobre mi hombro izquierdo.
Ana se remueve en su butaca. Finalmente apoya su cabeza sobre mi hombro izquierdo.
Ese movimiento sustrae un no-entendimiento que me acaparaba por completo cuando todos mis sentidos estaban entumecidos (embelesados) por la sensación de deriva de la que era víctima.
Sin embargo, deja en su lugar otro sentir: uno que ha de serle familiar al anterior, aunque a mí me resulte igual de ajeno y, a la vez, amenazadoramente propio.
Sin embargo, deja en su lugar otro sentir: uno que ha de serle familiar al anterior, aunque a mí me resulte igual de ajeno y, a la vez, amenazadoramente propio.
…
En su mirada, Ana parece entenderlo todo, —siempre.
…
Retiro mi vista de la pantalla para concentrarme en Ana: me hundo en la fisura en la que me convierto a causa de no saber cómo mirarla: no me puedo reconciliar ni con lo que veo ni con mi mirar: una feroz ausencia violenta todo lo que pueda violentarse en el presentarse de lo que se me presenta.
Por un momento —terrible, insoportable—soy muchos otros que me juzgan y aterrorizan. El corazón me obstruye la garganta.
En algún momento vuelvo a respirar, a tranquilizarme. Simplemente olvido la sensación de asfixia, y ahora —ya— me resulta completamente extraña y ajena la idea de que alguna vez me sentí así.
…
Miro —al menos eso suplico estar haciendo— esos lentes que traen al frente los mismos ojos que dejan infinitamente atrás: ojos que entienden.
Los ojos de Ana, que puede que sean de muchos colores distintos, me ofrecen un lugar siniestro donde habita un ser oscuro dispuesto a suplantarla, si no a ella, al menos a la versión de ella que yo pueda tener.
Los ojos de Ana, que puede que sean de muchos colores distintos, me ofrecen un lugar siniestro donde habita un ser oscuro dispuesto a suplantarla, si no a ella, al menos a la versión de ella que yo pueda tener.
Me fascina el espectáculo de su mirada atenta. Quiero que se vuelque (toda ella) sobre mí.
Me muevo: me vuelvo sobre mi costado izquierdo y quedo casi de perfil a la pantalla; casi de frente a Ana. Resulta claro que no le importa que yo haya cambiado de posición —mucho menos sospecha el esfuerzo que eso me significó—, porque vuelve a buscar mi hombro para apoyarse y seguir mirando la pantalla. Debe verlo todo inclinado. Quizás por eso ella entiende.
Quiero que Ana me mire con atención: que no entienda más.
…
Excitado por el deseo de su desear(me), deslizo una mano —la derecha— sobre una de sus piernas. Me parece que se relame a medida que le separo ligeramente los muslos y, con mis dedos, me adentro por debajo de su pollera, acercándome al borde de sus calzas. Me siento horriblemente mortal cuando toco, por fin, la piel oculta; tan delicada y, por eso mismo, bella. Recorro el borde: la piel con la que limita la tela se debate entre la tibieza del manoseo y el frío de la sala, poniéndose como piel de gallina.
Presiono delicadamente donde comienza el costado interno del muslo; aprovecho la distancia pequeñísima que se crea entre la piel y la tela para pasar las puntas de mis dedos al otro lado de la bombacha.
Presiono delicadamente donde comienza el costado interno del muslo; aprovecho la distancia pequeñísima que se crea entre la piel y la tela para pasar las puntas de mis dedos al otro lado de la bombacha.
Al contacto de mis dedos con su concha, Ana vibra. La abrazo por los hombros y la acerco a mí todo lo que me lo permite el posa-brazos inamovible que nos separa irremediablemente.
…
Con dos dedos acaricio sus labios: uno revela algo de la distancia posible entre ellos.
Me meto metiéndole esos dedos. Después de un instante, ella libera un gemido que ahoga contra mi hombro izquierdo. La sensación de su aliento caliente contra mi ropa me hace pensar que no sólo goza, sino que, también, padece esto. Esta sensación, a su vez, me excita —me electrifica todo el cuerpo; incluso produce, simultáneamente, otra instancia de placer: una brutal erección que todo mi cuerpo delata.
No reniego de esa sensación de goce violento, sino todo lo contrario. Saber que su cuerpo (los cuerpos) puede(n) llegar a ser tan patético(s) a mis acciones y emociones me hace sentir susceptible de ser, sin que lo pueda controlar, un ser en riesgo; profundamente en riesgo.
…
Veo —a la manera como han (d)escrito algunos místicos que ven sus visiones— un círculo enloquecido, enviciado por su virtud misma; en el medio: yo, desnudo, enloquecido de excitación, siendo violenta e invisiblemente invadido y despedazado por fuerzas a la vez horribles y placenteras. Todos los cuerpos, mi cuerpo; todos los placeres, mi placer.
…
Lentamente muevo mis dedos en el interior de Ana. Busco su mirada: esa mirada atenta y fascinada que le dirigía a la pantalla y que ahora quiero para mí; a través suyo, en su mirada, me veo —mejor. Quizás ella —¿Ana? ¿su mirada?— tenga la clave para entender por qué no entiendo nada cuando (la) miro.
…
Ana —lo sé, lo siento, lo veo, lo leo—se moja vertiginosamente y se mueve sólo de a milímetros, combatiendo a muchos niveles contra los amenazantes espasmos orgásmicos que se anuncian cercanos desde los rincones más trastornadores de su cuerpo: no sabe si le gusta más la posibilidad de placer que le promete una victoria contra su cuerpo, —victoria cuya única recompensa sólo puede ser un acabar fugaz y festivo; o si le gusta la idea de ser derrotada, —humillantemente derrotada— por el placer, elección cuyo resultando la arrojaría a una excitación caótica que la arruinaría (es decir: la excitaría) por sobrecarga de abuso.
…
Siento algo entre nosotros: algo agónico, emocionante. Una fuerza capaz de aplacar las palabras y los deseos más apremiantes que me acechan. No sé por qué prosigue esto aun a pesar de esa voluntad que no me es del todo ajena.
…
Respiración pesada.
El continuo y lento removerse de Ana atraen miradas furtivas del tipo que está un asiento más allá. A mí no me importa qué piense de nosotros siempre y cuando no nos interrumpa antes de que ella acabe en -y por- mi mano.
…
Tengo la mano inundada de flujos que me gustaría poder saborear.
Si ahora sacara esta mano de la entrepierna de Ana y la levantara a la altura de mi cara para verla a contraluz de la pantalla, quizás me tentaría morderme algún dedo hasta que brotara sangre y se mezclara todo: me chuparía ese dedo, sí, sin dudas; pero también le mancharía la cara a Ana y la forzaría a chuparme la herida como reconocimiento del placer que soy capaz de proveerle.
Si ahora sacara esta mano de la entrepierna de Ana y la levantara a la altura de mi cara para verla a contraluz de la pantalla, quizás me tentaría morderme algún dedo hasta que brotara sangre y se mezclara todo: me chuparía ese dedo, sí, sin dudas; pero también le mancharía la cara a Ana y la forzaría a chuparme la herida como reconocimiento del placer que soy capaz de proveerle.
…
Leo los signos en el cuerpo de Ana: a punto de alcanzar el orgasmo, iluminada por la pantalla furiosamente blanca, vuelve su cabeza hacia mí y me mira con esa mirada devota que buscaba.
Pero algo más se deja ver en esa mirada. Algo que refresca y turba aquél no-entendimiento que aun se arrastraba en algún lugar —adentro, sobre o alrededor— de mí.
Pero algo más se deja ver en esa mirada. Algo que refresca y turba aquél no-entendimiento que aun se arrastraba en algún lugar —adentro, sobre o alrededor— de mí.
…
Inútilmente aferrada al posa-brazos que nos une, Ana vibra.
…
Doy velocidad al movimiento de mi mano y beso maliciosamente el cuello de Ana para que llore por no poder gritar de placer. “No te muevas” —le susurro al oído mientras acaba silenciosa y gozosamente —frustrada por ese gesto carcelero de mis caricias que la tiranizan. Sus gemidos, inexpresables, se refugian en una traducción: un arrastrar de pies sordo, —indistinguible sobre la alfombra de la sala.
…
Una vez que sus muslos mojados sueltan mi mano, retiro los dedos del interior de Ana y la miro otra vez a los ojos: allí no veo otra cosa que un mirar; un mirar extraño al mirar que antes echaba sobre la pantalla, pero que tampoco se puede decir que sea el mismo que me miraba instantes atrás: es un mirar cargado de una tristeza que despierta, con resentimiento, en este preciso instante, de un sueño largo y profundo; un mirar que viene de otro lado y que no puede proveerse de palabras para hacer sentido de los sentidos y sus sensaciones.
…
Semisonriente, y aun un poco extasiado, retiro el brazo con el que rodeaba a Ana. Mientras tanto, chupo la punta de los dedos de la otra mano.
Una vez que mi boca se llena con ese sabor fuerte y espeso, fascinante, ofrezco —impongo— a Ana un dedo y ella, casi a punto de trocar su respirar pesado por un jadeo animalesco, lo chupa con fruición, tomándome rápidamente toda la mano y la muñeca. Al agotarse todo sabor extraíble del dedo, Ana se pasa con lentitud mi mano húmeda y tibia por la cara, despeinándose, tirando al oscuro (y posiblemente faltante) piso sus anteojos —como si su piel se hubiese delatado ansiosa por re-encontrarse con otros cuerpos en vez de con ropas y objetos.
…
Terminada la película, cubriéndose con nuestros abrigos, Ana se acomoda la ropa mientras las luces de la sala se encienden y la gente se retira con esmerada lentitud.
4
En el baño de hombres del cine no hay nadie.
Aprovecho y empiezo a hacerme una paja.
Por un momento decido no concretarla y salgo del cubículo en el que me había metido.
…
Parado frente al espejo del lavamanos, veo en mis ojos la mirada de Ana. Me invade su tristeza.
No descifro si por esta invasión me hallo profundamente comunicado con Ana, o si, finalmente, esta es la manera en la que me sentencian a una soledad inapelable que habitaría por siempre en un lugar consistentemente hueco, ubicado detrás de una cicatriz vieja que marca la piel de mi pecho.
No sé cómo explicar que en este momento me sé despojado de algo que siento, aun ahora, demasiado hundido detrás de aquél lugar del pecho como para que tal hurto sea posible: no puedo concebir que alguien, alguna vez, pueda sacar a la luz esto que custodia lo más oscuro del ser que puedo ser cuando tiemblo de pasión.
…
Aturdido, vuelvo a entrar en el cubículo en donde había comenzado a pajearme.
En algún momento —momento que borró sus propios límites respecto del pasado y del futuro— eyaculo abundante y espesamente sobre una de las paredes inscriptas con mensajes ahora ilegibles.
En algún momento —momento que borró sus propios límites respecto del pasado y del futuro— eyaculo abundante y espesamente sobre una de las paredes inscriptas con mensajes ahora ilegibles.
…
Sabiéndome momentáneamente satisfecho empiezo a arreglarme la ropa.
Antes de salir finalmente del baño, retrocedo una vez más hacia la pared donde acabé para pasar la punta del dedo índice sobre la blancuzca mancha chorreante.
Antes de salir finalmente del baño, retrocedo una vez más hacia la pared donde acabé para pasar la punta del dedo índice sobre la blancuzca mancha chorreante.
…
Salgo del baño.
Voy al encuentro de Ana: me espera desde quién-sabe-hace-cuánto en el hall del cine.
Al llegar a ella, la abrazo.
Su respuesta se demora un tiempo infinito que aun no transcurre; mientras, yo intento marcarla con mi semen, pero no sé adónde se dirige mi mano, aunque se mueva —o eso creo que hace— porque yo le suplico que se mueva.
…